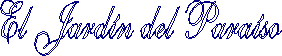Érase una vez el hijo de un rey. No había nadie que tuviera libros tan hermosos como los suyos; en todos ellos se podía leer cuanto ha sucedido y además verlo reproducido en encantadores grabados. De cada pueblo de la Tierra adquirió sabiduría, pero allí no había ni una palabra que dijera en dónde estaba el Jardín del Paraíso, que era, precisamente, lo que él quería saber.
Cuando el príncipe era pequeño, su abuela le contó, al comienzo de ir a la escuela, que cada flor del Jardín del Paraíso era un delicado pastel y que de los pistilos contenidos en su cáliz, manaba un vino delicioso, y que, una por una, en todas las flores se hallaba escrita la historia, la geografía, las matemáticas, bastando con que uno comiese solamente una flor-pastel para saberse la lección bien fuese de historia, geografía o matemáticas.
En su infancia el príncipe se lo había creído pero cuando creció y fue aprendiendo, llegó a la comprensión de que el esplendor en el Jardín del Paraíso se debía a cosas completamente diferentes.
-¡Oh!, ¿por qué Eva arrancaría la fruta del Árbol de la Sabiduría?, ¿por qué Adán comió de ese fruto prohibido?; si yo hubiera sido él, eso nunca hubiera tenido lugar y no habría habido pecado en el mundo.
Así hablaba, y más adelante, a los diez y siete años, continuó diciéndolo. El Jardín del Paraíso ocupaba por completo sus pensamientos.
Un día que paseaba solo por el bosque, cosa que le gustaba mucho, llegó la hora del crepúsculo y las nubes se espesaron comenzando a caer la lluvia como si el firmamento fuese un río del cual el agua se desbordase; todo se oscureció a imitación de la noche llegando a un pozo profundo. El príncipe avanzaba, resbalaba a menudo sobre la hierba húmeda, o bien iba tropezando con las piedras que cubrían el rocoso suelo. Todo hallábase empapado de agua, incluso el pobre príncipe, quien vióse obligado a arrastrarse por entre grandes bloques de piedra que rezumaban liquido desde el musgo que los cubría. Estaba a punto de caer extenuado cuando escuchó un crujido extraño y vio ante sí una gran caverna iluminada.
En su centro brillaba un fuego en el que se hubiera podido asar un ciervo y precisamente esto era lo que sucedía; un magnífico venado, con su cornamenta y todo, estaba en el asador girando despacio entre dos troncos de pino mientras una anciana, tan alta y fuerte que parecía un hombre disfrazado, sentada al amor de las llamas, contemplaba el fuego dentro del cual iba arrojando un leño tras otro.
-¡Acércate! –invitó- Toma asiento al lado del fuego y seca tus vestidos.
-Aquí hay mucha corriente –repuso el príncipe tomando sentándose sobre el suelo.
-Todavía será peor cuando mis hijos vuelvan a casa –le contestó la mujer- Te encuentras en la Caverna de los Vientos y mis hijos son los cuatro Vientos del mundo, ¿sabes de lo que te hablo?
-¿Dónde están tus hijos? –inquirió el príncipe.
-Difícil responder cuando se preguntan cosas necias –dijo la mujer- Mis hijos tienen su propia vida y juegan al balón con las nubes en el antiguo palacio del rey –y señaló hacia arriba, al cielo.
-¡Oh!, por supuesto –replicó el príncipe-. Pero noto que hablas más bien ásperamente, no como las damas que tengo a menudo a mi alrededor.
-Sí, entiendo que ellas sean encantadoras, ¡no tienen mejor cosa a la que dedicarse! Yo debo ser dura si quiero meter en cintura a mis hijos, lográndolo aunque se traten de unos obstinados cabezotas. ¿Ves esos cuatro sacos colgando ahí en la pared?, pues están para asustarles como la palmeta de castigo a la que tú temías en la infancia. A mis hijos puedo doblarlos, metiéndoles dentro del saco sin ninguna ceremonia. Ellos se sientan allí y no alborotan alrededor mío hasta que yo se lo permito... Y aquí tenemos a uno.
Era el Viento Norte, trayendo una helada ventolera y cubierto de fría escarcha. Al suelo iba cayendo el granizo que desprendía, y los copos de nieve flotaban a su alrededor. Iba vestido con una chaqueta y unos pantalones de piel de oso mientras que una caperuza de piel de foca le tapaba las orejas, largos carámbanos colgaban de sus barbas y el granizo también resbalaba desde el cuello de su chaqueta.
-No te acerques al fuego –rogó el príncipe-, pues se llenaran tu cara y tus manos de sabañones.
-¿De sabañones? –repitió el Viento Norte echándose a reír a carcajadas- ¡El frío es lo que más me gusta! ¡Eres un enclenque! ¿Cómo es que has descubierto el camino que conduce a la Caverna de loa Vientos?
-Es mi invitado –intervino la anciana-, y si no estás satisfecho con mi explicación te meteré dentro del saco, ¿lo has comprendido bien?
Aquello bastó para acallarlo., y acto seguido el Viento Norte se puso a contar de dónde venía y sobre los lugares en los que había estado cerca de un mes entero.
-Vengo desde el mar polar –dijo-. He estado en la tierra de los osos con los cazadores de morsas, me he dormido junto al timón de mando mientras ellos navegaban desde el Cabo Norte, y cuando desperté, el pájaro de las tormentas volaba alrededor de mis piernas... ¡Es un ave muy cómica!; mueve rápidamente sus alas manteniéndolas completamente inmóviles y esto le hace más veloz.
No te extiendas tanto –recomendó la Madre de los Vientos-. ¿Llegaste a la Isla de los Osos?
-En efecto y es un lugar muy bonito, el suelo es para bailar, liso como un plato. Hay nieve, medio deshelada, con musgo, afiladas piedras y esqueletos de morsas y osos polares diseminados alrededor y que semejan brazos y piernas de gigantes de un verde mohoso. Es como si el sol no saliera nunca y por eso no les diese. Soplé un poco sobre la niebla para que me permitiera ver una cabaña; era una casa de madera construida con restos de naufragio y cubierta con piel de morsa vuelta del revés con la parte de la carne hacia fuera, roja y verde. En el tejado estaba sentado un oso polar gruñendo. Volé a la playa, miré en los nidos de los pájaros y vi a los polluelos piando con los picos abiertos, entonces soplé en miles de gargantas para que sus bocas se cerraran. A lo lejos se revolcaban las morsas complacidas, como grandes gusanos con cabeza de cerdo y largos colmillos.
-Cuentas bien la historia, hijo mío –dijo la anciana-. Se me hace la boca agua al escucharte.
-¡Más tarde empezó la caza!... El arpón se hundió dentro del pecho de la morsa y la sangre humeante corrió por el hielo como una fuente. Yo me lo tomé en plan deportivo obligando a mis navíos, los grandes icebergs, a que navegasen chocando entre ellos, y empecé a soplar haciendo que aplastasen los barcos. ¡Oh, cómo gemía y gritaba la gente!, pero yo gritaba más que ellos que se vieron obligados a abandonar a las morsas muertas encima del hielo. Les lancé copos de nieve y les dejé marchar al sur en sus desvencijados barcos para que probasen el agua salada. ¡Nunca más volverán a la Isla de los Osos!
-Has hecho mal –dijo la Madre de los Vientos.
-Otros podrían decirte lo contrario... Pero aquí viene mi hermano del Oeste, es mi predilecto; hecha olor a mar y esparce una agradable frescura.
-¿Es el pequeño Céfiro? –preguntó el príncipe.
-Sí, es el pequeño Céfiro –replicó la anciana-. Aunque ya no es pequeño. Hace años era un lindo muchachito, pero ha dejado de serlo.
El príncipe contempló a aquel individuo que parecía un salvaje y que iba cubierto con una especie de casco para protegerse la cara. En sus manos llevaba un garrote de caoba desgajado de los árboles de las selvas americanas, y no era precisamente una tontería; infundía respeto.
-¿De dónde vienes? –preguntó su madre.
-De los salvajes bosques –repuso él-, donde las espinosas lianas crean barreras de redes pendientes entre los árboles, la serpiente de agua reposa entre la hierba húmeda y la gente no merece ninguna consideración.
-¿Qué hacías allí?
-Miraba hacia el profundo río esperando ver como éste se arrojaba por entre las rocas hasta convertirse en vapor y luego volar hacia las nubes trasportando consigo el Arco Iris.
He visto el búfalo salvaje nadando en la corriente que lo arrastraba llevándoselo; fue en compañía de una bandada de patos salvajes que emprendieron el vuelo cuando el agua se precipitaba en catarata. ¡El búfalo tenía que caer con ella! Esto me gustó y organicé una tempestad tal que los viejos árboles salieron disparados destrozándose.
-¿Hiciste alguna cosa más? –quiso saber la anciana.
-He brincado en las sábanas, he palmoteado a los caballos salvajes en la grupa y he arrancado las nueces de coco. ¡Sí, sí, tengo historias que contar, pero no debe explicarse todo siempre, tú ya lo sabes, madre! –y la besó de una manera que casi la tira al suelo, ¡desde luego se trataba de un joven terriblemente salvaje e impulsivo!
Entonces apareció el Viento Sur con turbante y una capa de beduino que flotaba a su alrededor.
-¡Hace un frío espantoso aquí dentro! –gritó echando más leña en el fuego- ¡Vaya, compruebo que el Viento Norte llegó el primero!
-Hace tanto calor aquí que podría asarse un oso polar –dijo el Viento Norte.
-¡Tú si que eres un oso polar! -se quejó el Viento Sur.
-¿Queréis que os meta en el saco a los dos? –preguntó la anciana- Toma asiento encima de esa piedra y dinos dónde has estado.
-En África, madre –replicó él-, he estado cazando al león con los hotentotes en la tierra de los cafres. ¡Qué hierba crece en sus llanuras, verde como las aceitunas! Allí el antílope y el avestruz compiten a correr conmigo a ver quién es más rápido, y yo les aventajo. También he ido al desierto en donde las arenas semejan el fondo del mar, y encontré una caravana. La gente se hallaba matando su último camello para obtener agua y beberla, pero había muy poca. El sol quemaba desde las alturas y la arena desde el suelo. El enorme desierto no mostraba un final; era infimito. Entonces rodé por la fina arena arremolinándola en grandes pilares. ¡Era igual que bailar! Podríais haber visto al aterrorizado dromedario y al mercader que se echó el caftán sobre su cabeza postrándose arrodillado delante de mí como ante su dios.
Ahora ambos están enterrados bajo una pirámide de arena que les cubre totalmente. Cuando yo algún día vuelva y sople dispersándola sólo quedarán huesos blanqueándose al sol, así los viajeros podrán comprobar que hubo hombres ahí antes que ellos; de otra manera nadie se lo creería en el desierto.
-¡No has hecho más que diabluras! –exclamó su madre- ¡Al saco inmediatamente!
Y antes de que se apercibiera, había cogido al Viento Sur por la cintura introduciéndolo dentro del saco. Él se revolvió sobre el suelo pero ella se sentó encima del saco y él tuvo que quedarse inmóvil.
-Tus hijos son muy revoltosos –comentó el príncipe.
-Sí –contestó ella-, pero yo sé como castigarlos... ¡Aquí aparece el cuarto!
Era el Viento Este que venía vestido de chino.
-¡Oh!, ¿vienes de esa región? –preguntó la madre- Pensaba que habías estado en el Jardín del Paraíso.
-No volaré hasta allí mañana –dijo el Viento Este-, cuando se cumplen los cien años que estuve por última vez. Ahora regreso de la China en donde he bailado alrededor de la Torre de Porcelana haciendo cantar a todas las campanas, mientras en las calles los oficiales azotaban a los funcionarios rompiendo el bambú sobre sus espaldas aunque ellos eran personajes principales desde el primero al último. Los funcionarios gritaban: ¡Muchas gracias mi paternal benefactor!, mas no salía de sus corazones. Y yo hice sonar las campanas cantando: ¡Tsing, tsang, tsing!
-¡Estás loco! –dijo su madre- Buena cosa es que vayas al Jardín del Paraíso mañana porque eso siempre contribuye a educarte. Bebe sin miedo de la Fuente de la Sabiduría y regresa a casa con una botellita para mi.
-Lo haré –repuso el Viento Este-, pero ¿por qué has metido en el saco a mi hermano Sur? ¡Sácalo!, él puede contarme cosas del Ave Fénix, pues la princesa del Jardín del Paraíso siempre quiere que le hable de ella, cuando la visito cada cien años. Abre el saco, la más dulce de las madres, y te daré dos bolsitas de un té tan verde y fresco como cuando estaba en la planta.
-¡Bien por el té!... Y porque eres mi querido hijo, abriré el saco.
Así lo hizo y el Viento Sur salió gateando, aunque muy abochornado de que el príncipe hubiera sido testigo de su humillación.
-Ten esta hoja de palma para la princesa –dijo el Viento Sur-. Esta hoja me la dio el Ave Fénix, el único existente en el mundo. Con el pico había escrito acerca de los últimos cien años de su vida. La princesa ahora podrá leer como el Ave Fénix prendió fuego a su nido ardiendo con él y consumiéndose igual que una viuda hindú. ¡Cómo crujían las ramas secas, cuán fragante era el humo! Al final ardió por completo dentro del fuego y el Ave Fénix renació de sus cenizas otra vez al salir volando del incandescente huevo rojo que estaba entre las llamas. De nuevo joven, es el rey de todos los pájaros y el único Fénix en el mundo. Picoteó un agujero en la hoja de palma que aquí traigo; es su saludo para la princesa.
-¡Vamos a comer! –exclamó la Madre de los Vientos, y todos ellos, sentándose en el suelo, comieron el asado.
Como el príncipe hubiera tomado asiento junto al Viento Este pronto se hicieron buenos amigos.
-Dime, por favor –rogó el príncipe-, ¿quién es esta princesa acerca de la que tanto hablas, y dónde está ese Jardín del Paraíso?
-¡Jo, jo! –rióse el Viento Este-, ¿quieres ir allá? Bien, pues, vuela conmigo mañana. Pero debo decirte que ningún hombre ha estado ahí desde los tiempos de Adán y Eva. ¿No lo has leído en la Biblia?
-Si –dijo el príncipe.
-Cuando ambos fueron expulsados del Jardín del Paraíso, éste se hundió en la Tierra, conservando sin embargo el calor del sol, el aire puro y todo su esplendor. La Reina de las Hadas vive allí; ahí se encuentra la Isla de la Felicidad donde la Muerte nunca llega y en donde todo es hermoso. Siéntate sobre mi espalda mañana y te llevaré conmigo; creo que puede ser posible. Mas ahora dejemos de hablar porque quiero dormir.
Y entonces todos ellos se fueron a descansar.
Por la mañana temprano se despertó el príncipe y no pequeño fue su asombro al encontrarse volando entre las nubes; estaba echado en la espalda del Viento Este quien le sujetaba. Los dos se hallaban tan arriba en el cielo que los árboles, los prados, los ríos y lagos asemejaban, debajo de ellos, estar pintados en un mapa.
-¡Buenos días! –dijo el Viento Este- Puedes muy bien continuar durmiendo todavía un poco más, ya que no hay mucho que ver en la tierra sobre la cual volamos. ¡A menos que tengas ganas de contar iglesias!; ¡recuerdan señales de tiza en la verde alfombra de ahí abajo!
Ya que él denominaba verde alfombra a lo que no eran más que prados y campos.
-He sido un maleducado al no despedirme de tu madre y hermanos –comentó el príncipe.
-Cuando uno no se despierta está excusado –replicó el Viento Este.
Y volaron aún más rápidamente por encima de los árboles; cuando pasaban sobre ellos las hojas y las ramas crujían; podía notarse su efecto sobre el mar y los lagos porque volando por encima de las olas, los grandes barcos se inclinaban totalmente en el agua imitando a cisnes que nadasen.
Cuando se hizo de noche oscureciendo, encantaba mirar las grandes ciudades con las luces encendidas abajo aquí y allá, lo mismo que cuando se prende un trozo de papel y se ven innumerables chispas que se desvanecen una después de otra. Y el príncipe aplaudió, pero el Viento Este le rogó que no hiciera aquello y que se sujetase fuertemente no fuera a caerse quedando colgado de la torre de la iglesia.
El águila de los oscuros bosques vuela ligera, mas el Viento Este vuela todavía más ligero. El cosaco en su pequeño caballo trotaba raudo sobre la tundra, pero el príncipe corría aún mas veloz.
-Puedes ver el Himalaya –dijo el Viento Este-, es la más alta montaña de Asia. Pronto llegaremos al Jardín del Paraíso.
Giraron más hacia el sur y pronto el aire se llenó con la fragancia de flores y especias, higueras y granadas crecían silvestres y las vides salvajes mostraban racimos de color rojo y púrpura. Ahí descendieron los dos sobre la blanda hierba donde las flores oscilaban al viento como si quisieran decir:
-¡Bienvenidos!
-¿Estamos en el Jardín del Paraíso? –quiso saber el príncipe.
-No del todo –replicó el Viento Este-. Pero pronto estaremos allí. ¿Ves esa ladera de piedra y la gran cueva donde las parras penden como enormes cortinas verdes?, pues hemos de atravesarlas. Embózate en tu capa; aquí el sol calienta pero más adelante hace un frío gélido. El pájaro que revolotea dentro de la caverna tiene un ala en la región del cálido verano y la otra en el helado invierno.
-Entonces, ¡es éste el camino del Jardín del Paraíso! – exclamó el príncipe.
Se metieron ambos en el interior de la caverna, ¡ugh!, allí hacia un frío intenso aunque tuvo escasa duración. El Viento Este extendió sus alas que resplandecieron hasta semejar un brillante fuego que iluminó una gran cueva. Enormes bloques de piedra rezumantes de agua, pendían sobre ellos asumiendo las más fantásticas formas; algunas veces el sendero era tan estrecho que tenían que reptar con rodillas y manos, en otras se elevaba tan despejado como al aire libre. Contemplándolo, semejaba un lugar lleno de capillas mortuorias con muchos tubos de órganos petrificados.
-Vamos por el camino de la muerte hacia el Jardín del Paraíso, ¿no? –observó el príncipe.
El Viento Este no pronunció ni una sílaba, pero apuntando señaló a lo lejos en dirección hacia donde una luz azul bailaba delante de ellos. Los bloques de piedra fueron desvaneciéndose más y más en la niebla hasta parecer una blanca nube al claro de luna.
Ahora estaban inmersos en una deliciosa y suave atmósfera, tan fresca como la que discurre en las colinas y tan fragante como las rosas del valle. Por allí corría un río transparente igual que el aire y los peces parecían de plata y de oro; anguilas de púrpura que soltaban chispas azules a cada momento, jugaban en la corriente y las anchas hojas de los nenúfares, mostraban el espectáculo de los colores del Arco Iris. Las mismas flores, alimentadas por el agua, estaban coloreadas como las llamas, de igual manera que el aceite nutre constantemente la luz de una lámpara. Un resistente puente de mármol, pero tan ligero como si fuese de encaje y cristal, atravesaba la corriente en dirección hacia la Isla de la Felicidad lugar en donde florecía el Jardín del Paraíso.
El Viento Este cogió al príncipe en brazos y lo transportó a la otra orilla. Allí las flores y los pájaros entonaban las más hermosas canciones de su infancia, aunque tan llenas de encanto que no había voz humana que las hubiera podido imitar.
¿Se trataba de palmeras lo que en ese lugar crecía o eran gigantescas plantas acuáticas? Pues árboles tales, altos y llenos de savia, antes jamás los viera el príncipe. Las más maravillosas enredaderas colgaban por doquier en largos festones, a la manera como solamente se encuentran iluminados en oro los márgenes dorados de los libros de misa, o se entrelazan en sus letras iniciales constituyendo la más deslumbrante combinación de pájaros, flores y tallos que pudiera darse. Sobre el verde prado se veía una bandada de pavos reales con sus resplandecientes alas desplegadas, ¡realmente lo parecía así!, pero se engañaba la vista, pues cuando el príncipe los tocó, dióse cuenta de que no se trataba de esos animales, sino de plantas, enormes bardanas que brillaban como maravillosas colas de pavo real. El león y el tigre, de naturaleza mansa, jugaban como ágiles gatos entre los verdes arbustos, fragantes igual que las flores del olivo. La paloma salvaje lucía tornasoles de las más hermosa perla y batía sus alas despeinando la melena del león, por su parte el antílope, usualmente tan tímido, afirmaba con la cabeza como si deseara jugar también.
En esos momentos apareció el hada del Paraíso. Su túnica cegaba como el sol, poseyendo su rostro la misma dulzura que muestra una madre gozosa mientras se inclina feliz sobre su hijo. El hada era joven y bonita y bellas muchachas engalanadas con una luminosa estrella entre los cabellos, le servían de cortejo.
El Viento Este le hizo entrega de la hoja de palma presente del Ave Fénix y los ojos de ella brillaron de placer. El hada cogió al príncipe de la mano y lo condujo a su palacio, donde las paredes tenían el espléndido color de los pétalos del tulipán cuando recibe los rayos del sol. El techo de este palacio lo constituía una gran flor cuya profunda altura era la bóveda del cáliz. El príncipe dio unos pasos en dirección a la ventana mirando a través de sus vidrieras y entonces contempló el Árbol de la Sabiduría con la serpiente y a Adán y a Eva que estaban allí.
-¿No se les había expulsado? –preguntó y el hada sonrió explicándole que el tiempo había fijado su imagen en las vidrieras aunque no de la forma tradicional como en los cuadros sino en movimiento. Allí se veían las hojas de los árboles oscilando y las gentes iban y venían como en una pista. Y él miraba a través de los vitrales y allí estaba el sueño de Jacob con la escala que ascendía veloz al cielo mientras los ángeles con sus grandes alas, subían y bajaban. Cada entidad que había existido en el mundo, poseía movimiento en los cristales. Era obra del tiempo el haber impreso allí las imágenes, de manera tan real.
El hada sonrió llevándole a un salón inmenso cuyas paredes eran transparentes. De ellas pendían retratos y cada rostro era más hermoso que el anterior. Ahí estaban millones de bienaventurados que sonreían y cantaban, confundiéndose sus voces en una misma melodía. Los que se hallaban a mayor altura, divisábanse tan pequeños que parecían más diminutos que el más pequeño capullo de rosa cuando se le dibuja como una especie de punto sobre el papel. Y en el centro del salón aparecía un gran árbol, ricamente engalanadas sus colgantes ramas de las que pendían manzanas de oro grandes y pequeñas que recordaban naranjas entre las hojas. Este era el Árbol de la Sabiduría de cuya fruta Adán y Eva comieran. En cada hoja pendía una gota de rocío roja y brillante, era lo mismo que si el árbol vertiese lágrimas de sangre.
-Ahora vayamos al barco –dijo el hada-, en donde disfrutaremos de la frescura de las aguas, el barco permanece anclado, pero todos los países del mundo desfilan ante nuestros ojos.
¡Resultaba asombroso comprobar como la costa entera se desplazaba!
Pasaron los Alpes cubiertos de nieve, con nubes y sus oscuros abetos. El sonido del cuerno expandía sus melancólicas notas mientras el pastor cantaba en el valle. Un poco más tarde el árbol bananero inclinaba sus largas y desmayadas ramas sobre el barco, cisnes negros cual carbón nadaban sobre el agua y extraños animales y flores se veían por sus playas. Aquellas tierras que pasaban eran el quinto continente, con el panorama de sus colinas azules. Escucharon cánticos religiosos y vieron danzar a los salvajes al son de tambores y trompetas. Las pirámides de Egipto se perdían en las nubes; columnas y esfinges derribadas, medio hundidas en la arena, se deslizaban navegando. Las luces del norte brillaban sobre los extintos volcanes del polo como fuegos artificiales difíciles de imitar por nadie.
El príncipe era completamente feliz mientras admiraba muchas más cientos de cosas que nosotros podamos describir aquí.
-¿Puedo quedarme para siempre? –preguntó.
-Eso depende de ti –repuso el hada-; si no imitas a Adán ni caes en la tentación de lo prohibido, puedes permanecer aquí para siempre.
-¡No tocaré las manzanas del Árbol de la Sabiduría! –exclamó el príncipe-; ¡aquí hay cientos de frutos mucho más apetitosos!
-Consulta a tu corazón y si no eres lo bastante fuerte, regresa con el Viento Este; él ahora desandará el camino hecho y no volverá hasta pasados cien años. El mismo tiempo aquí puede ser igual a cien horas para ti, mas aun y así largo tiempo es para no caer en la tentación del pecado. Cada tarde, cuando yo te deje y te llame con estas palabras: ¡Ven conmigo!, te haré una seña con la mano, pero tú permanece en dónde estés, no me sigas, ya que cada paso que des aumentará tu deseo. En el salón donde se encuentra el Árbol de la Sabiduría, me hallarás descansando bajo sus ramas perfumadas, puedes inclinarte sobre mi y yo te sonreiré, pero si me besas en la boca, el Paraíso se hundirá en el interior de la tierra y me alejaré de tu lado. El ardiente Viento del desierto silbará a tu alrededor, la fría luna caerá sobre tu cabeza, y, tristemente, ese será tu destino.
-¡Me quedaré! –afirmó el príncipe y el Viento Este le besó en la frente diciéndole:
-Se fuerte y aquí te encontraré dentro de cien años. ¡Hasta la vista, hasta la vista!
El Viento Este desplegó entonces sus alas que resplandecían como el relámpago en otoño o las luces del norte en el frío invierno.
-¡Hasta la vista, hasta la vista! –resonó su voz entre las flores y los árboles. Cigüeñas y pelícanos volaban lejos en hileras que parecían flotantes cintas del Arco iris, y le acompañaron hasta las lindes del Jardín.
-¡Ahora empiezan nuestras danzas! –exclamó el hada- Y al final, luego que baile contigo, al declinar el sol, verás que te hago señales y me oirás llamarte :¡Ven conmigo!, pero no debes obedecerme. Durante cien años lo repetiré cada atardecer porque cada jornada que trascurra ganarás en fuerza de voluntad y al final no pensarás en ello. Esta noche es la primera vez. Ahora ya estás advertido.
Y el hada entró con él en el gran salón de los blancos y trasparentes lirios cuyos amarillos estambres eran como pequeñas arpas doradas que desgranaban sonidos de cuerda y flauta. Las más hermosas doncellas ondulantes y esbeltas, vestidas de neblinosas gasas, se mecían bailando, y cantando la felicidad de vivir, al declarar que ellas eran inmortales y que en el Jardín del Paraíso florecerían por siempre.
El sol se ocultó, el firmamento entero se volvió dorado otorgando a los lirios el esplendor de las rosas más bellas y el príncipe bebió del espumoso vino que las doncellas le llevaron y fue dichoso como nunca lo había sido antes. Vio como abríase el fondo del salón y el Árbol de la Sabiduría se alzaba con un esplendor que cegaba sus ojos; sonaban melodías dulces y amables como la voz de su querida madre, y era como si ella cantase: ¡Mi niño, mi amado niño!
Entonces el hada se volvió hacia él y le llamó persuasivamente:
-¡Ven conmigo, ven conmigo!
Y él corrió hacia ella, olvidando su promesa, olvidándolo todo la primera noche mientras ella le llamaba y sonreía.
El perfume, aquella deliciosa fragancia que todo lo envolvía, se tornó más intensa; las arpas sonaban a los lejos adorables, y semejaba como si millones de sonrientes cabezas en el salón, afirmasen cantando:
-¡El hombre debe conocerlo todo!, ¡el hombre es el señor de la Tierra!
Y ya no eran lágrimas de sangre lo que destilaba el Árbol de la Sabiduría, pareciéndole al príncipe que se trataba de estrellas rojas que centelleaban.
-¡Ven, ven! –cantaban las temblorosas notas, y a cada paso que daba, las mejillas del príncipe se encendían más y más y su sangre fluía más rápidamente.
-¡Debo ir –se decía-; no es pecado, no puede serlo! ¿por qué no seguir a la belleza y a la alegría! Solamente la veré dormir. Nada se perderá si no la beso y no lo voy a hacer. Soy fuerte y poseo una firme voluntad.
El hada se despojó de su resplandeciente túnica, apartó las ramas y al momento estuvo detrás de ellas.
-¡Aún no he pecado –dijo el príncipe-, y no voy a hacerlo!
Diciendo esto se abrió paso entre el follaje y allí estaba ella durmiendo, hermosa como sólo las hadas pueden serlo en el Jardín del Paraíso. Ella sonrió en sueños y él se inclinó descubriendo una lágrima que temblaba en sus pestañas.
-¿Lloras por mi causa? –susurró-. No llores bellísima criatura. Es ahora cuando comprendo el gozo del Paraíso que corre por mi sangre, el poder de los ángeles y la plenitud de la vida que siento en mi cuerpo mortal. ¡Puede que esto sea mi condenación, pero un momento así bien lo vale! –y le besó los párpados, luego su boca tocó la suya.
Entonces resonó el ruido de un trueno tan profundo y espantoso como nunca se había escuchado otro parecido y todo se hundió y la hermosa hada y el Paraíso encantador se hundieron profundamente. El príncipe los vio desvanecerse en la negra noche perdiéndose a lo lejos igual que una pequeña estrella luminosa, el frío de la muerte le agarrotó los miembros y cerrando los ojos se desplomó sin sentido.
La lluvia helada caía sobre su cabeza y el cortante viento giraba en torno suyo, cuando recuperó el conocimiento.
-¿Qué ha pasado? –murmuró- ¡He pecado igual que Adán, he pecado tanto que el Paraíso se ha precipitado en el abismo!
Abrió los ojos y la estrella brillaba en la distancia titilando como el Paraíso hundido, era la estrella de la mañana en el firmamento.
Se levantó, hallándose en el gran bosque cerca de la Caverna de los Vientos, y la Madre de los Vientos se encontraba sentada en su lugar acostumbrado. Parecía enfadada y alzó un brazo.
-¡Y en la primera noche! –exclamó- ¡Ya me lo pensaba! ¡Si fueses mi hijo te metería en el saco!
-Él ha regresado de nuevo –dijo la Muerte. Era un anciano robusto con una guadaña en su mano y con grandes alas negras- Llegará día en que yacerá en su ataúd, pero ahora no es el momento. Lo tendré presente dejándole que durante un tiempo vaya por el mundo para expiar su pecado y hacerse mejor. Pero un día vendré, lo meteré en el negro ataúd que colocaré sobre mi cabeza y volaré hacia la estrella. Allí florece el Jardín del Paraíso y si él es bueno y honrado, podrá ir allá, pero si es malo y su corazón está lleno de pecado, lo arrojaré con su ataúd en lo más profundo, allá donde se hundió el Edén y solamente cada mil años le buscaré otra vez, bien para que se abisme más, bien para que vuele hacia la estrella, la radiante estrella de ahí arriba.
***
|
©
2005 de la traducción del original:
Estrella Cardona Gamio
|
|